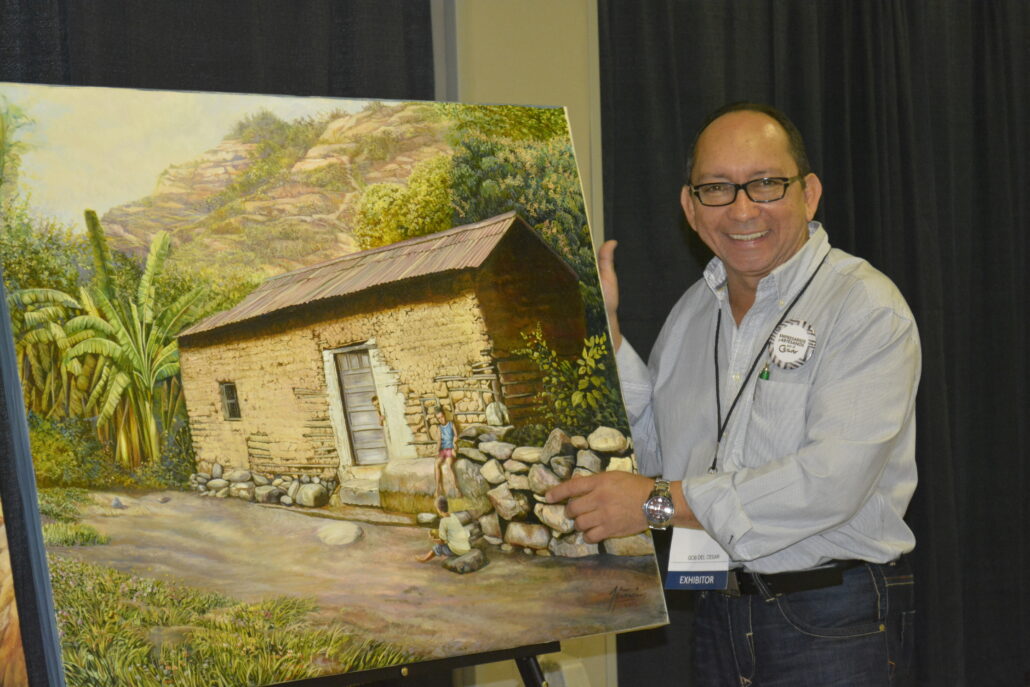Quienes, por demás equivocada, crean o, peor, sostengan que el vallenato es una manifestación folclórica/musical cuyo génesis se remite a la llegada del acordeón a nuestras tierras, no solo incurre en un dislate, sino que ofende nuestra raza, su creatividad su rica cultura musical.
Menos mal, defensores nuestros de gran talento, con argumentación científica y social como Tomás Darío Gutiérrez, lo investigaron, lo escribieron y los esbozan a los cuatro vientos así, en ocasiones, caiga en terreno árido. Ninguna duda queda de que la llegada del acordeón representó un significativo aporte europeo a la música autóctona de esta gran región, pero su impacto ha sido tan fuerte que hizo un quiebre que borró el pasado, menos mal escrito.
Definitivamente en los orígenes del Vallenato se han olvidado tramos significativos lo que induce a interpretaciones erróneas. Los comienzos del vallenato no son de ayer, cosa distinta es que se ha producido un proceso de construcción y apropiación más recientes, si así podemos concebir lo ocurrido entre las décadas de los cuarenta y cincuenta cuando tímida prácticas y dinámicas de difusión, comienzan a crecer para avanzar hacia su consolidación entre los sesenta y setenta, hasta alcanzar, a partir de allí, pleno apogeo.
Basta leer Cultura Vallenata: Origen, Teoría y Pruebas, obra cumbre de Gutiérrez Hinojosa, para entender que el vallenato nació y se hizo adulto entre los aborígenes. Que el vallenato es muchísimos más que acordeón; más aún, esta expresión folclórica es mucho más que la trilogía con la que se interpreta sus ritmos típicos, y con los que, inevitablemente, se asocia.
DOBLE ERROR
A la equivocación, muy común, sobre los verdaderos orígenes del Vallenato, se suma la creencia de que el Vallenato es de Valledupar, lo que fusila, sin contemplaciones, el categórico hecho de que esta expresión musical es originaría de una región amplia, de la que hace parte la muy hidalga Ciudad de los Santos Reyes, pero tomar la capital del Cesar, a la que debemos reconocer que impulsó y dio lustre a esta manifestación folclórica, es un craso error.
El entorno en el que nace el Vallenato, es concebido de manera distorsionada al tomar aquella palabra como gentilicio de los nacidos en Valledupar, asociándola al tiempo, como patria chica de nuestro género musical, cosa muy distinta al Gran Valle del Cacique Upar, reitero para espantar las dudas, desborda los límites físicos y políticos tanto de esta querida, hermosa y heroica ciudad como los del departamento del Cesar.
Estas deformaciones de la historia solo pueden ser corregidas si recabamos reafirmando a través de argumentos válidos y serios, cuál es la versión auténtica y validada por la historia. Partamos de que el pueblo Chimila, aborígenes del gran Valle de Upar, quienes habitaban una región que se extiende desde La Guajira, pasando por el Cesar hasta incorporar extensos territorios del Magdalena, especialmente alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ya veremos, entonces, que territorialmente es un espacio geográfico inmenso. Así mismo, los Chimilas, desde quienes heredamos esta hermosa manifestación folclórica, eran grandes músicos y hacían música a través del uso de una gran diversidad de instrumentos que si bien eran rudimentarios constituían un arsenal maravilloso para cultivar el arte de la música.
Estos aborígenes adoraban a sus dioses por medio de música hecha con instrumentos que ellos mismos fabricaban. Las flautas, las guacharacas, y los tambores, eran comunes en los ritos Chimilas y en las celebraciones sociales. Ya se ha dicho y está suficientemente probado que la guacharaca es indígena y nuestra, pero lo que poco se conoce es que la llegada del tambor africano estaba precedida por la presencia de tambores entre nuestros indígenas.
Justo es reconocer que los negros desarraigados de su entorno y traídos de contrabando a las américas, y más tarde los europeos, que llegaron a colonizarnos, hicieron sus aportes, incorporando sus propios instrumentos y ritmos. Ese enriquecimiento impulsó nuestra música, le dio dinámica, un poco más de ritmo, pero no hay dudas acerca de que, por encima de todo, mantuvo pureza.

CUANDO EL ASILAMIENTO ES BUENO
Mientras nos quejábamos, constantemente, del centralismo, del olvido secular y la incomunicación, estas condiciones adversas, cumplían una misión purificadora de la cultura y, por tanto, positiva. La invasión e incidencia de costumbres exógenas tropezaron siempre con la imposibilidad de acceder a nuestro territorio como consecuencia del olvido mismo y, claro, de la fiereza de los Chimilas y también de los wayyus a los que les debemos un gran aporte cultural.
Investigadores como el propio Tomás Darío Gutiérrez, a quien reconozco como el más conspicuo y serio en sus investigaciones y afirmaciones, sostienen que el aislamiento de estos territorios del Gran Valle del Cacique Upar, por falta de caminos para llegar hasta aquí, permitió que la pureza de este folclor se conservara, muy a pesar de los aportes europeos y africano que hemos mencionado.
Ciertamente, ya lo he dicho, pero insisto por el inmenso valor que tiene para los propósitos a que me refiero en este escrito, la ferocidad de los pueblos indígenas, reconocidos como indómitos también impidió el influjo más temprano de otras culturales, permitiendo un enriqueciendo autóctono que mantuvo su pureza por más tiempo que en cualquier otra parte de América.
La mezcla triétnica de nuestro folclor afectó la pureza, mas se tradujo en una amalgama rica y prolífica perpetuando a través de los tiempos hasta alcanzar los niveles insospechados de hoy. La música vallenata, tradicional y moderna representan el sello de cultura colombiana en el mundo.
La fusión de la guacharaca indígena, la caja negroide e inicialmente, las flautas y los carrizos, luego la guitarra y más tarde el acordeón, para describir de manera fugaz y poco minuciosa la evolución musical, son los instrumentos que conformaron esta trifonía que dan soporte y enmarcan la música más popular, más reconocida y apreciada en Colombia y buena parte de América, conocida hoy como Vallenato y para orgullo de esta tierra bendita, es nuestro. Que viva el vallenato!